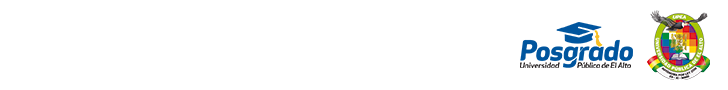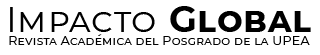En la esfera social y pública nos encontramos con otra realidad recurrente. Observamos que las masas no quieren ser desilusionadas mediante el conocimiento crítico e incómodo. El infantilismo político es la base de una mentalidad muy expandida y bien vista. Esto se puede constatar en las versiones contemporáneas del populismo y socialismo, donde amplios sectores de la población son, fundamentalmente, reacios a poner en duda sus principios y valores de orientación, sus creencias históricas y sus visiones del futuro.
En sociedades conservadoras y tradicionalistas como la boliviana de 2025 se pueden constatar tres modelos recurrentes para rechazar opiniones que parecen incómodas o peligrosas para el consenso general.
(1) Las comunidades académicas y universitarias de la Bolivia contemporánea han adoptado posiciones marxistas, revolucionarias y anti-imperialistas como el enfoque general y normativo, aunque se trata, habitualmente, de una retórica inofensiva en la praxis, pero muy difundida en el plano teórico. Esto significa que los enfoques racionalistas y liberal-democráticos no son aceptados como válidos porque estarían alejados de los hábitos intelectuales del sentido común boliviano. Se rechaza, por lo tanto, toda perspectiva opuesta a una especie de mística revolucionaria y nacionalista, que es lo Nacional-Popular, concepto sacralizado por la pluma de René Zavaleta Mercado. Se dice, por ejemplo, que la originalidad de los aportes propios y la pertinencia actual de los planteamientos socialistas y nacionalistas no podrían ser captados mediante categorías conceptuales que provienen del anacrónico racionalismo y liberalismo del Norte. Además, el declive de ideas neoliberales, el resurgimiento de las doctrinas revolucionarias y el florecimiento del indianismo en Bolivia y en algunos países de América Latina, serían testimonios de la verdad enfática de las tendencias izquierdistas-populistas y de la calidad académica superior de estas corrientes.
Contra esta posición se puede argüir lo siguiente. Liberal suena a libertad o, más precisamente en el ámbito popular latinoamericano, a un exceso de libertad, a un intento de no acatar las normas generales del orden social y al propósito de diferenciarse, innecesariamente, de los demás. Por ejemplo: las consecuencias práctico-políticas de la modernidad racionalista y liberal no han sido aceptadas del todo en el ámbito andino, donde siguen produciendo una especie de alergia colectiva. Con muchas reservas se puede decir que el ejercicio efectivo de las libertades políticas y de los derechos humanos, nunca ha sido algo bien visto por las colectividades latinoamericanas, sobre todo por aquellas que no han experimentado un proceso profundo de modernización. Por ello, la libertad individual y grupal y la autonomía de pensamiento y de criterios valorativos no han conformado valores positivos en el imaginario colectivo de estas sociedades premodernas.
Las concepciones más usuales en el terreno académico y universitario se mueven todavía dentro de una plausibilidad hermenéutica conformada por el marxismo-leninismo gramsciano y las modas relativistas y deconstructivistas que ahora son obligatorias. Es decir, lo atendible, lo que puede ser admitido a la discusión y hasta ser aprobado como lo aceptable, tiene que estar en el seno del legado civilizatorio edificado por las rutinas teóricas y las convenciones políticas de este dilatado ámbito cultural. Lo que necesitamos, en cambio, es salir de los criterios angostos de este tipo de plausibilidad, ya que, por ejemplo, las insuficiencias del marxismo son más o menos evidentes: esta doctrina no estuvo en la condición de explicar de modo idóneo las naciones altamente desarrolladas en la segunda mitad del siglo XIX, ni tampoco pudo pronosticar la evolución y el colapso del sistema socialista mundial en la segunda mitad del siglo XX.
En esta opinión pública que podemos llamar convencional hay que considerar la influencia del gremio de intelectuales y académicos, generalmente vinculados al ámbito universitario. Estos círculos no están libres de los prejuicios colectivos y de los mitos irracionales que cada sociedad cultiva con primor. Esta situación no es privativa del área andina. En ninguna parte el tener ocupaciones reputadas como intelectuales ha preservado a estas personas de compartir los prejuicios más irracionales. Los intelectuales son aquellos que, bajo regímenes populistas y autoritarios, se dejan convencer y manipular de un modo relativamente rápido y presentando menos resistencia que otros grupos sociales. Esta tesis de Hannah Arendt nos debería conducir a un cierto escepticismo con respecto a los hombres del saber, que en casi todas las sociedades exhiben menos sabiduría práctica que otros sectores y estratos. Y al manifestarse una constelación así, nos damos cuenta de que tenemos que poner en duda las modas doctrinales de los intelectuales y sus productos más estimados, porque estos últimos están vinculados a propensiones circunstanciales, que en su momento de auge son tomadas en serio con una intensidad digna de mejores causas.
Todo esfuerzo por analizar seriamente los fundamentos de la cultura política en sociedades conservadoras y tradicionalistas conlleva el riesgo de una vulneración del narcisismo, tanto grupal como individualmente. Y eso no es aceptado fácilmente, sobre todo en áreas culturales que estuvieron bajo sistemas de coloniaje europeo. Los traumas, reales o imaginarios, causados al narcisismo exigen una compensación. Los lastimados, aunque sólo sea en un plano ideal-doctrinario, reaccionan con mucha irritabilidad ante las ofensas que dicen sufrir, y estas ofensas pueden ser manipuladas e instrumentalizadas hacia fines políticos muy diversos. A los narcisistas no les gusta salir de su entorno original y de su medio acostumbrado. Como lo señaló Sigmund Freud, el perseverar en un estadio evolutivo anterior a todo contacto con lo Otro, es decir, el negarse a la confrontación con las culturas ajenas – lo que siempre conlleva la posibilidad de pérdidas propias – contiene un rasgo patológico: un infantilismo arcaizante.
(2) Las sociedades conservadoras y tradicionalistas – como la boliviana – reaccionan con marcada irritación ante toda muestra de ironía, lo que descalifica ipso facto cualquier enfoque teórico que tenga huellas irónicas. Evidentemente, uno está en clara desventaja si usa términos o giros que estén vinculados a un propósito irónico, aunque sea muy vagamente. Es un asunto muy amplio, que tiene que ver con mentalidades autoritarias que vienen de muy atrás. En el ámbito latinoamericano – como en el islámico – no ha existido una tradición intelectual que vincule la ironía con logros cognoscitivos o con otras posibilidades válidas de percibir el mundo y la propia identidad, como en las dos grandes variantes representadas por Sócrates y Michel de Montaigne. Aquí la ironía no tiene la significación de una distancia lúdica o crítica con respecto al orden social, a las doctrinas prevalecientes o a uno mismo. Ironía es sinónimo de burla, mofa y escarnio, y por ello es muy peligroso el usarla. Georg Christoph Lichtenberg afirmó, en cambio, que detrás de toda ironía están la angustia y el desconsuelo, pero no creo que esta sentencia cause la menor impresión positiva en la mayor parte del área latinoamericana.
No se debe utilizar locuciones y planteamientos irónicos en una sociedad que tiene aversión al riesgo, como son, en general, los modelos sociales conservadores. Estos últimos no atribuyen un valor positivo a la duda y al cuestionamiento como un camino del conocimiento y, más bien, estiman en alto grado las doctrinas establecidas de vieja data, las certidumbres avaladas por la tradición y los modos convencionales y rutinarios de comunicación. Ante el avance de la modernidad, estas sociedades han ingresado en una crisis general de identidad, lo que transforma su cultura en algo frágil. La fragilidad no se aviene con un talante irónico, que podría significar una vulneración de su identidad precaria, porque toda ironía conlleva distancia.
Observaciones irónicas en torno a la obra de los pensadores nacionalistas o socialistas son consideradas como una mera impugnación escandalosa de las glorias nacionales respectivas y, en casos graves, una ofensa contra toda la colectividad. Uno de los grandes temas abordados por Hannah Arendt es el análisis de la opinión pública convencional, la mayoritaria por amplio margen en cualquier sociedad. Y esta voz colectiva preguntará en tono irritado y acusatorio: ¿Cómo vas a ensuciar nuestro propio nido? Uno no critica la casa, la familia, la nación de uno mismo. Si uno pone en evidencia los rasgos negativos de la propia tribu y del propio país, uno perpetra un agravio a la identidad nacional. Es un acto de deslealtad, lo que nunca es perdonado. El traidor es percibido como el sujeto pérfido que comete el pecado más horrible, ya que actúa así con alevosía incurable. Arendt mostró que este es uno de los tabúes más antiguos y más persistentes en todo orden social. A pesar de ello el deber del espíritu crítico es justamente analizar a fondo estas prohibiciones de ejercer el pensamiento independiente en uno de los campos más interesantes de las ciencias sociales.
(3) En la esfera académica y universitaria de las sociedades conservadoras y tradicionalistas se da, paradójicamente, una curiosa aversión contra la fenomenología. En la acepción latinoamericana más usual, fenomenología no tiene nada que ver con el sentido que G. W. F. Hegel y Edmund Husserl dieron al término. Aquí significa una ocupación tercamente innecesaria y parasitaria con minucias de la vida cotidiana. Actúa superficialmente, por ejemplo, aquel que analiza la situación del Poder Judicial y su instrumentalización por el Poder Ejecutivo con fines políticos, o el que menciona el burocratismo de la administración pública o la existencia de enrevesados trámites administrativos. Este tipo de interés indagatorio es calificado como una pérdida de tiempo o una muestra de un espíritu reaccionario, anacrónico y enemigo de las mayorías populares. Lo mismo ocurre con aquel que intenta esclarecer los dilemas y las estrecheces diarias de la población cubana. (Hacerlo anteriormente en el caso de la Unión Soviética era un testimonio antirrevolucionario y pro-imperialista.)
Como asevera Juan Cristóbal MacLean para el caso boliviano, en lugar de luchar “por causas y razones concretas, pragmáticas, material y tangiblemente beneficiosas”, la tradición cultural prevaleciente obliga a hacerlo por las “Grandes Causas Abstractas”: todo en aras de un futuro presuntamente glorioso. Para estas causas, la preocupación por la realidad, dice MacLean, resulta ser una cosa de “chiquillerías, burguesas, por cierto”. Y añade: “Ninguna fe barata admite, como bien se sabe, el ser contaminada por la impura realidad”. Se lucha por programas irrealistas y se aceptan estoicamente las penurias del presente porque se supone que el mañana ─ radiante y revolucionario ─ solucionará todos los problemas imaginables. Esta inclinación a generalidades eufónicas y a descuidar el debate racional de lo concreto proviene de la herencia colonial ibérica y la republicana de los últimos siglos, pero también del legado leninista. La exposición a la realidad cotidiana, sin embargo, puede causar un choque intelectual saludable. Eso sería conveniente porque la facticidad diaria no es del todo manipulable según las doctrinas en boga ni tampoco puede ser arreglada totalmente de acuerdo a las necesidades del poder político.
En general se puede decir sobre la totalidad del tema aquí mencionado: el pensamiento que nos lleva a ver el mundo más claramente es el derivado de un proceso de análisis y desilusiones, el que evita las identificaciones fáciles, aquel que percibe las limitaciones de lo previsible y planificado y el que no pierde la capacidad de asombrarse ante los fenómenos de la existencia. La curiosidad, aliada a la disciplina del análisis riguroso, es desde Aristóteles uno de los cimientos de todo pensamiento genuinamente filosófico y científico. La falta de curiosidad por el ancho mundo es una de las características deficitarias de la cultura boliviana, con dos excepciones que deben ser subrayadas: el terreno de la tecnología y el ámbito de la farándula.
En este contexto me parece indispensable el rol del desencanto. En el relato bíblico del Génesis, en el Antiguo Testamento, el propósito de conocer aparece como la intención de traspasar límites y como el designio humano de dotarse de un código moral propio, desafiando así las prescripciones del Creador. Como es sabido, este acto de rebeldía y placer significó la expulsión del paraíso terrenal y la pérdida de las primeras certezas, simples y fácilmente comprensibles. Conocer está vinculado a la posibilidad de la desilusión y el fracaso. Saber algo más sobre uno mismo y el mundo nos lleva indefectiblemente al desencanto, que es la manera más razonable de entrar a la edad adulta y dejar de lado los sueños de la infancia. Ha sido siempre un proceso doloroso, socialmente traumático, pero indispensable para orientarse de forma adecuada en un medio ambiente extraño e imprevisible. Aprender significa también poner en cuestión las enseñanzas anteriores, las opiniones que se arrastran de tiempos antiguos y las convicciones que parecen sólidamente fundamentadas. Es decir, aprender conlleva asimismo la posibilidad de exponerse a un mundo complejo y desconocido, de abrirse a experiencias nuevas y obviamente peligrosas y de relacionarse con modelos culturales diferentes de los propios.
Admito que es un programa duro y hasta desagradable. A mí también me encantaría una actitud general basada en el consentimiento y la armonía. Me agradaría mucho escuchar mis ocurrencias en labios ajenos; me gustaría aún más que mis convicciones íntimas sean estimadas como ideas de validez general. La consonancia entre el público y uno mismo es, por supuesto, muy idónea para fortalecer la identidad propia, consolidar la auto-estima y ganar tranquilidad espiritual. Tener el consentimiento del otro y ganar su aprobación en asuntos controvertidos, es algo que resulta muy apropiado para la vida en pareja y para el crecimiento sano de los niños en los primeros años. Pero, lamentablemente, no es lo mejor para ampliar el conocimiento científico. A esto hay que agregar que, pese a vivir actualmente en una sociedad que privilegia los conocimientos, la gente, en la prosaica realidad de la vida diaria, evita las informaciones que le obligarían a modificar sus ideas.
En la esfera social y pública nos encontramos con otra realidad recurrente. Observamos, por ejemplo, que las masas no quieren ser desilusionadas mediante el conocimiento crítico e incómodo. El infantilismo político es la base de una mentalidad muy expandida y bien vista. Esto se puede constatar en las versiones contemporáneas del populismo y socialismo, donde amplios sectores de la población son, fundamentalmente, reacios a poner en duda sus principios y valores de orientación, sus creencias históricas y sus visiones del futuro y por ello no pierden fácilmente su entusiasmo por caudillos y movimientos que les ofrecen una vida mejor en el corto plazo y sin gran esfuerzo individual. A largo plazo, sin embargo, la preservación de rutinas y convenciones devenidas obsoletas, y hasta irracionales, constituye un obstáculo notable para todo proceso razonable de evolución y contribuye a alargar la vida de hábitos sociales inhumanos y engorrosos. Estas rutinas culturales están hoy, paradójicamente, ancladas en buena parte de las ideologías llamadas progresistas.
Creo que estos tres modelos de pensamiento nos impiden comprender mejor los dilemas contemporáneos. Un impulso crítico-analítico sería una buena contribución para superar las insuficiencias de nuestras tradiciones cognoscitivas. Lo mejor es recurrir a un principio central del racionalismo clásico y también caro al maestro Karl Marx: la duda sistemática. Ya Sócrates nos mostró un procedimiento muy razonable: mediante el cuestionamiento permanente, hay que debilitar los prejuicios colectivos, sin establecer nuevos dogmas obligatorios.