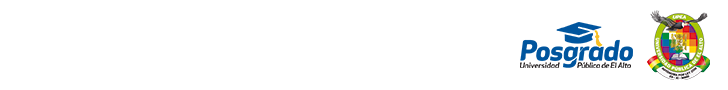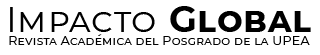Escrito por: Alan Castro Riveros

La lectura comprensiva es irremediablemente crítica. Toca encararla. Desde siempre. Es un despertar continuo y creciente de aquello que concibe, proyecta, materializa y hace consciente nuestra relación con la vida.
Una lectura crítica, a diferencia de una –digamos– automática, es la que viene conscientemente con una intención de análisis. No sólo pretende reconstruir el sentido de un texto, sino que abre en él los caminos que dibujan lo que explora su análisis.
Y si tales caminos se abren también en otros textos, aparecen las múltiples diferencias que complejizan lo explorado y enriquecen sin medida el análisis.
El lector crítico no cree en la conclusión del saber. Y sí en su eterna, diaria, paciente y persistente construcción.
*
A la luz de un diagnóstico en lectura y escritura de nivel escolar secundario, desglosado y publicado en 2024 por el Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa (y otros menos recientes y hasta muchos otros longevos –añadimos entre paréntesis), el cual advierte que menos de la mitad de los estudiantes de secundaria (43%) comprenden lo que leen, toca hacerse una pregunta radical: ¿Comprendemos qué es comprender lo que leemos?
*
¿Qué es una lectura que viene ya conscientemente con una intención de análisis?
Por un lado, la intención: esa disposición siempre naciente ante el mundo. Por otro, el análisis: la apertura constante y articuladora de esa prefiguración intencional (un sueño de estudiante, por ejemplo) que se va proyectando y construyendo como presencia en el mundo.
Los textos no se leen con la intención de leer textos. Los textos no se comprenden sin la inquietud que abre el mundo como texto.
*
Comprender es dialogar: atender lo que otro dice, ponerse en sus ojos y responder desde los nuestros.
*
La lectura comprensiva es irremediablemente crítica. Toca encararla. Desde siempre. Es un despertar continuo y creciente de aquello que concibe, proyecta, materializa y hace consciente nuestra relación con la vida. El hallazgo diario de las formas que conectan o desconectan a cada quien del mundo, de los otros y, en principio, del propio cuerpo. Desde siempre y a cada instante.
*
Lo rescatable de la alarma ante una posible robotización de la educación es que hace ineludible conceder al pensamiento crítico la formación del lector que comprende lo que lee, pues lo automático lo dejamos a la máquina.
Cada nueva tecnología –y vendrán más– implica una nueva visión del mundo, un nuevo trato con los espacios y los seres, el pensamiento abierto una vez más. La tecnología es conocimiento aplicado, materializándose en la actualidad de lo cotidiano.
Ponerse a tono con la tecnología no sólo es usar pantallas en el aula o mandar trabajos a la nube, sino comprender el mundo, transformándose a cada instante por el conocimiento y sus formas de materialización.
La brecha tecnológica es una brecha de comprensión del mundo, no de gadgets.
*
El aprendizaje de la lectura crítica inicia sin libro. Cuando hallamos lo desconocido que nos atrae.
Y sigue con la consciencia de que la grandeza de la vida sobrepasa cualquier sueño del conocimiento.
*
En cierta época de colegio, tenía la sensación de que ya sabía lo que iba a decir cualquier texto; así que no hallaba necesidad de leerlo.
Y es que el asombro muere cuando se niega el misterio. Ante el movimiento caótico y la fragilidad de aquello que algunos llaman realidad, el asombro es una señal de lucidez.
*
Cuestionar el propio lenguaje, esta heredad que domina nuestra visión de realidad.
No está demás detenerse en ciertas palabras, saborear algunos giros que pasan todos los días por nuestra boca. Imaginar de dónde viene semejante lengua y dónde queda su ají.
*
Qué tal hubiera sido un cuaderno con todas las fabulosas preguntas que nos hacíamos a la edad en que estas se multiplican sin medida.
Ejercicio y memoria materializada que conservaría los trazos de nuestra curiosidad ingénita: todas las preguntas habidas y por haber en esa dimensión donde casi todo es pregunta.
Algunas de estas seguramente no hallarían respuesta nunca. Sería leer el propio asombro ante la plasticidad de la vida y de los pensamientos.
*
¿Hemos comprendido –por ejemplo– a Platón?
El profesor Eric A. Havelock, en su libro Prefacio a Platón (1963), nos invita a releer –por ejemplo– el famoso ataque a la poesía en La República. Un mínimo contexto histórico y situacional de Platón y su obra –afirma el profesor británico– bastaría para hacer tambalear nuestra comprensión de aquel pasaje.
“Las prédicas de Platón van contra una costumbre secular –dice Havelock–, contra el hábito de memorizar la experiencia mediante palabras rítmicas. Platón está pidiendo al hombre que examine esa experiencia y que la reorganice, que piense lo que dice, en lugar de limitarse a decirlo; y que se distancie de ello, en lugar de identificarse: el hombre ha de alzarse en «sujeto» aparte del «objeto», reconsiderando, analizando y evaluando éste, en lugar de limitarse a «imitarlo»” (1994: 57-58).
Examinar la experiencia y reorganizarla. Tal una operación de lectura comprensiva.
Bibliografía Havelock, Eric A. 1994. Prefacio a Platón. Madrid: Visor.