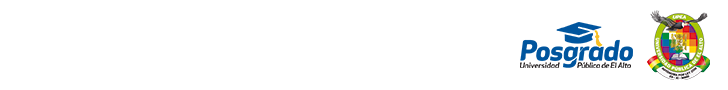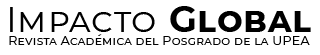Escrito por: Franco Gamboa Rocabado

La democracia ha sido uno de los conceptos políticos más debatidos, defendidos y desafiados de la historia moderna. Entre los teóricos que más influyeron en su comprensión está Robert Dahl, quien propuso la noción de poliarquía como forma concreta de democracia representativa. En su modelo, la existencia de elecciones libres y justas, libertades civiles, pluralismo y participación ciudadana eran las condiciones mínimas para calificar a un régimen como democrático.
Dahl utilizó el término “poliarquía” para distinguir entre el ideal normativo de democracia —basado en una participación directa, igualitaria y plena— y las formas realmente existentes de gobierno democrático en el mundo moderno. Aunque puede parecer una palabra técnica o confusa, su propósito era resaltar que estos regímenes representativos, aunque democráticos, están lejos de cumplir completamente con los ideales de igualdad política. Esta elección terminológica refleja un esfuerzo común en la ciencia política por captar la complejidad institucional sin caer en simplificaciones excesivas, aunque ello, a veces, genere distanciamiento con el lenguaje cotidiano. Sin embargo, a inicios del siglo XXI, el ascenso del autoritarismo electoral, la manipulación digital y la erosión institucional, han puesto en duda la vigencia total de ese marco teórico. ¿Sigue siendo útil la poliarquía para comprender la democracia actual, o ha quedado anacrónica?
Dahl propuso un modelo empírico de la democracia centrado en la existencia de instituciones competitivas, el respeto a los derechos civiles y el acceso equitativo a la participación política. En su libro, La Poliarquía, definió una democracia realista, no como una utopía de igualdad directa, sino como un sistema donde existe sufragio universal, hay elecciones libres, frecuentes y limpias, se respeta la libertad de expresión, se permite el acceso a fuentes alternativas de información, los ciudadanos pueden formar asociaciones políticas, y hay instituciones que rinden cuentas (Dahl, 1971). Este enfoque fue revolucionario para su tiempo, pues ofrecía criterios objetivos para analizar y clasificar a los regímenes políticos, alejándose, tanto del idealismo normativo, como del cinismo realista.
Aunque la teoría de la poliarquía ha sido ampliamente utilizada, en la actualidad enfrenta serias limitaciones para explicar fenómenos recientes que afectan a las democracias contemporáneas. Dahl asumía que, una vez consolidadas, las democracias eran estables. Sin embargo, no anticipó que líderes electos democráticamente podrían “desmantelar la democracia” desde adentro (Levitsky & Ziblatt, 2018). Casos como los de Viktor Orbán en Hungría, Donald Trump en EE.UU. o Nicolás Maduro en Venezuela ilustran cómo se pueden mantener “apariencias democráticas” mientras se socavan el pluralismo y la independencia judicial.
Este fenómeno ha sido teorizado como “autoritarismo electoral” o “autoritarismo competitivo”. Se refiere a todos aquellos regímenes políticos que organizan elecciones y permiten cierta oposición, pero donde el poder está fuertemente concentrado y manipulado para favorecer al oficialismo (Schedler, 2006). Las elecciones no son libres ni justas: se inhabilita a candidatos con total arbitrariedad, se controla la justicia, se restringen a los medios de comunicación críticos y se recurre a la represión legal selectiva.
El autoritarismo electoral es peligroso porque simula una democracia, mientras socava sus fundamentos. Dahl consideraba muy positivo la existencia de fuentes alternativas de información como una condición de la democracia. Empero, hoy enfrentamos un entorno mediático hiperfragmentado y manipulable. Las redes sociales, los algoritmos y las campañas de desinformación (tanto domésticas como extranjeras) distorsionan la esfera pública (Tucker et al., 2017).
El poder del siglo XXI, ya no reside exclusivamente en el Estado. Ahora se tiene a las corporaciones tecnológicas como Google, Meta o X (Twitter), cuya capacidad de influencia es mucho mayor a la de varios gobiernos. Pueden moderar el discurso público, alterar el acceso a la información y condicionar elecciones. La poliarquía no consideró estos nuevos centros de poder (Zuboff, 2019).
El auge del populismo emocional también ha socavado el debate racional. Líderes como Bolsonaro, Trump o Bukele utilizan estrategias emocionales y simbólicas para movilizar apoyo, minimizando el rol de los contrapesos institucionales (Mounk, 2018).
Por otra parte, en un influyente artículo “La democracia con adjetivos” (1997), David Collier y Steven Levitsky advirtieron sobre los riesgos de inflar o desdibujar el concepto de democracia al añadirle calificativos excesivos —como “democracia limitada”, “democracia tutelada” o “semidemocracia”—, lo cual puede debilitar su utilidad analítica. Aunque su propuesta de mantener una definición mínima basada en elecciones limpias y sufragio inclusivo ha sido fundamental para estandarizar la medición empírica de regímenes democráticos, su enfoque tiende a privilegiar la estabilidad conceptual por encima de la realidad política. En contextos donde los procesos electorales coexisten con violaciones sistemáticas a derechos civiles o con una concentración autoritaria del poder, insistir en una definición mínima corre el riesgo de normalizar democracias degradadas. El propio colapso institucional en casos como Hungría, Nicaragua o incluso Estados Unidos muestra que una democracia “mínima” puede ser erosionada desde adentro. Más que evitar “adjetivos”, lo que se requiere es asumir con realismo que muchas democracias están en permanente tensión, y que incluso las consolidadas pueden retroceder o autodestruirse. La clasificación, por más precisa que sea, no debe sustituir el reconocimiento de esa fragilidad.
Asimismo, una de las teorías que complementa esta discusión es la de Guillermo O’Donnell, con su concepto de “democracia delegativa”. En muchos sistemas presidencialistas latinoamericanos, los presidentes electos concentran un poder excesivo y gobiernan como si solo respondieran al mandato de las urnas, sin contrapesos reales (O’Donnell, 1994). El jefe del Ejecutivo, junto con sus ministros no electos directamente, toman decisiones unilaterales, debilitando el poder legislativo, ignorando a los partidos y socavando la institucionalidad. La democracia delegativa se parece a una democracia, pero funciona como una especie de “monarquía electa”.
Un ejemplo claro de cómo la teoría de Dahl ha sido actualizada y ampliada en el siglo XXI, es el trabajo del proyecto Varieties of Democracy (V-Dem). Esta iniciativa empírica adopta los criterios fundacionales de la poliarquía —como elecciones libres, sufragio inclusivo, libertades civiles y pluralismo informativo— que constituyen la base de su Índice de Democracia Electoral, mostrando que la influencia de Dahl todavía sigue vigente, pero V-Dem va más allá al identificar dimensiones adicionales que el modelo de Dahl no contemplaba plenamente, como lo difícil que es implementar la deliberación pública, la participación ciudadana más allá del voto, la excesiva desigualdad política y los mecanismos institucionales de control al poder ejecutivo, que constantemente están siendo asediados por el autoritarismo.
Lejos de refutar a Dahl, V-Dem demuestra que su teoría continúa siendo un punto de partida valioso, pero que debe complementarse con indicadores más complejos para captar fenómenos como la erosión democrática, el autoritarismo electoral o la manipulación digital contemporánea. Por lo tanto, la ciencia política está avanzando hacia una comprensión más matizada y cuantificable de las democracias realmente existentes.
Robert Dahl ofreció un modelo poderoso y claro para entender la democracia moderna, pero su concepto de poliarquía necesita ser actualizado y complementado ante las nuevas amenazas que enfrenta la democracia en el siglo XXI. La llamada “consolidación de las democracias”, ya no puede darse por sentada. Además del autoritarismo electoral, la idea de democracia delegativa de O’Donnell, pone en evidencia cómo el presidencialismo sin controles, desvirtúa la soberanía popular, sobre todo cuando se analiza la realidad política en América Latina.
Hoy más que nunca se requiere un enfoque comprehensivo, que no solo contemple las condiciones institucionales, sino también las dinámicas sociales. Entre ellas, destacan las contradicciones de una sociedad civil que, a menudo, opta por líderes populistas que socavan la democracia.
Además del deterioro institucional y la manipulación digital, debe considerarse también el papel de la sociedad civil organizada, cuya capacidad de movilización colectiva puede ser decisiva para frenar los impulsos autoritarios. En contextos donde los marcos institucionales han sido anulados, la resistencia popular, incluso en “formas disruptivas o violentas”, puede interpretarse como un acto de defensa legítima de la soberanía popular. Desde una perspectiva crítica, la violencia no debe idealizarse, pero tampoco puede excluirse del análisis político cuando se convierte en el único recurso de justicia ante aquellos regímenes que han vaciado de contenido los mecanismos democráticos. Esta dimensión nos obliga a revisar, no solamente los conceptos formales de democracia, sino también los modos en que la sociedad civil reacciona frente a su destrucción.
Por lo tanto, es necesario considerar un aspecto incómodo pero relevante: el papel de la violencia en contextos de autoritarismo. Aunque dentro de los márgenes institucionales de una democracia la violencia no tiene cabida, en regímenes donde se ha eliminado toda posibilidad de acción política y deliberación pública, la violencia puede emerger como el último recurso para recuperar el espacio de lo político. Como bien lo planteó Hannah Arendt (1970), la violencia no genera poder por sí sola, pero puede funcionar como una acción límite cuando las instituciones han sido desmanteladas y la soberanía popular ha sido secuestrada. Arendt advierte sobre los peligros de edificar nuevos órdenes sobre la violencia, pero reconoce que, frente al totalitarismo, puede ser moral y políticamente justificable como acto de reapropiación del poder ciudadano. La sociedad civil no solo tiene el derecho, sino también la responsabilidad de movilizarse y resistir activamente ante cualquier intento de supresión autoritaria, incluso si ello implica recurrir a medios extremos cuando se han cerrado todos los canales institucionales.
Los problemas planteados por el poder de la tecnología, las actitudes y conductas dictatoriales de cientos de líderes y partidos, junto con otros fenómenos transnacionales, tratan de convertir a la democracia en un régimen decadente. Lejos de desechar las ilusiones sobre la “consolidación de las democracias”, debemos partir de nuevas ideas críticas para construir otro tipo de teorías que sintonicen sus acordes con la incertidumbre del mundo actual. Frente a las amenazas multifacéticas del siglo XXI, la defensa de la democracia exige no solo ajustes institucionales, sino también una revisión profunda de las bases teóricas que nos permiten comprenderla. Debemos mantenernos vigilantes frente a los autoritarismos y también revisar críticamente los conceptos que usamos, con el fin de revitalizar cualquier democracia real.
Bibliografía
Arendt, H. (1970). On Violence. New York: Harcourt, Brace & World.
Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. Yale University Press.
Collier, D., & Levitsky, S. (1997). Democracy with adjectives: Conceptual innovation in comparative research. WORLD POLITICS, 49(3), 430–451. https://doi.org/10.1353/wp.1997.0009.
Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die. Crown Publishing Group.
Schedler, A. (2006). Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition. Lynne Rienner Publishers.
Tucker, J. A., Theocharis, Y., Roberts, M. E., & Barberá, P. (2017). “From liberation to turmoil: Social media and democracy”. JOURNAL OF DEMOCRACY, 28(4), 46-59.
Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs.
Mounk, Y. (2018). The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It. Harvard University Press.
O’Donnell, G. (1994). “Delegative Democracy”. JOURNAL OF DEMOCRACY, 5(1), 55–69.